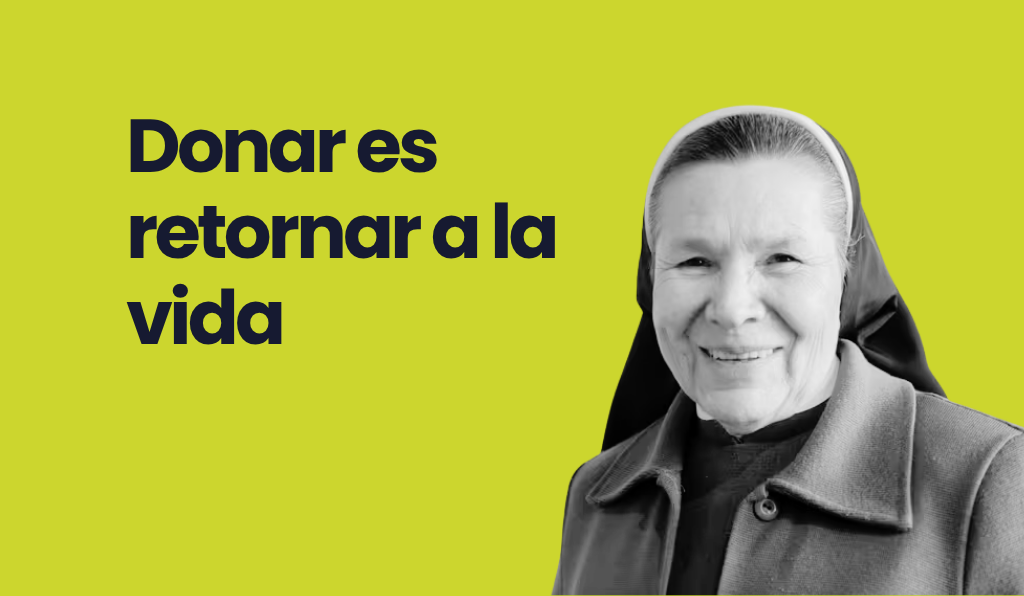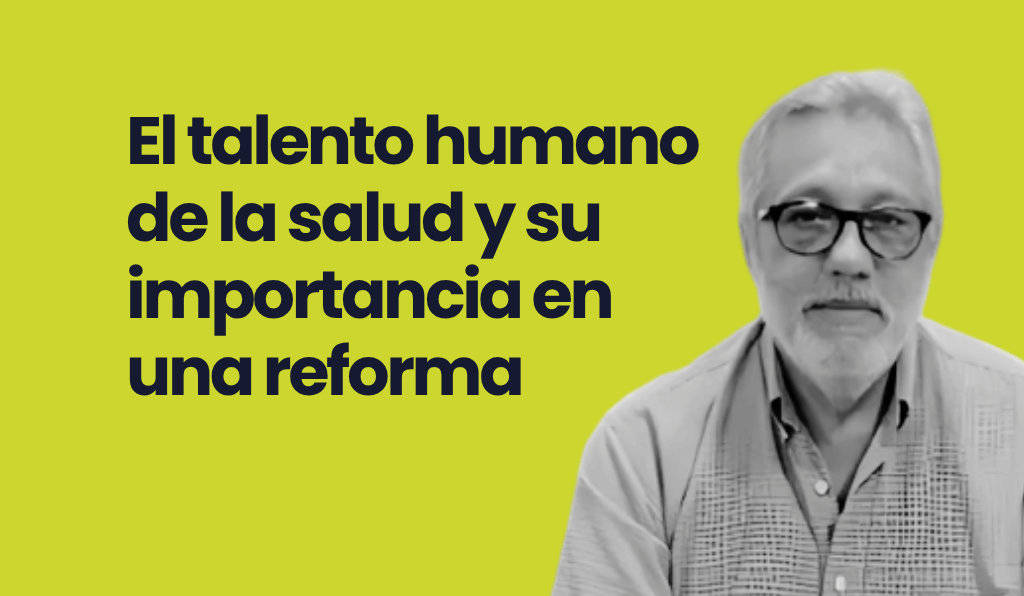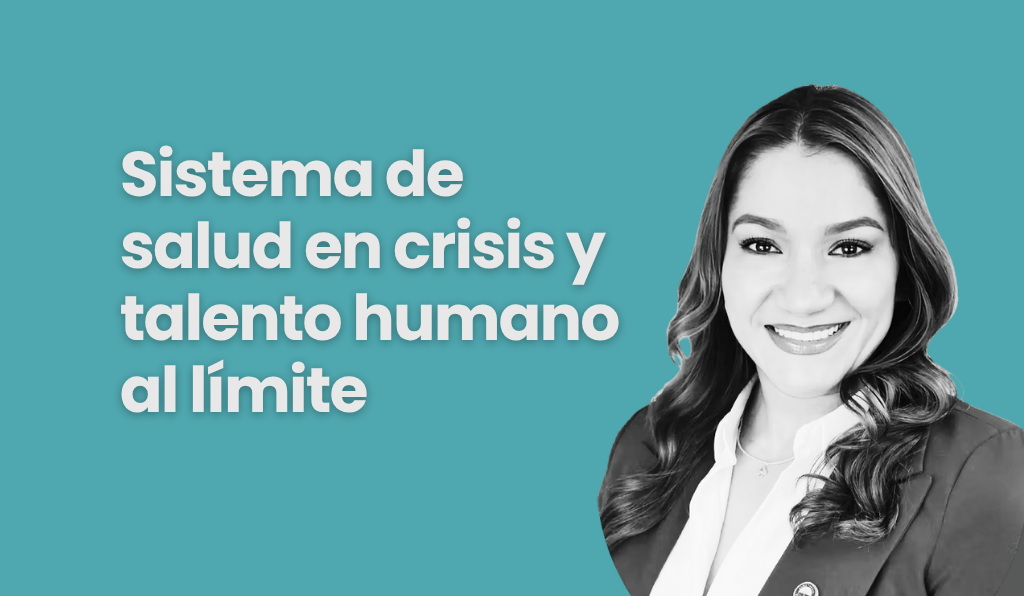Las otras lecciones aprendidas

Si ningún momento de la historia es bueno para que ocurra una pandemia, este sería —con toda certeza— el peor de la historia reciente.
La Secretaría de Salud de los Estados Unidos está hoy presidida por un antivacunas, cuyas afirmaciones cada vez más delirantes ya han saturado hasta nuestra capacidad de escandalizarnos; la financiación internacional para temas esenciales —como la equidad en salud— no solo se ha reducido drásticamente, sino que incluso se ha vuelto un anatema político en ese país; y varios mecanismos y organizaciones multilaterales (que nunca fueron precisamente modelos de efectividad), se encuentran hoy desfinanciados, debilitados estratégicamente, desprestigiados. Estos han sido vilipendiados por una cruzada antiglobalista que pretende que cada nación resuelva sus propios problemas de salud, como si eso fuera posible.
Una ideología que podrá servir para los discursos —y lamentablemente para ganar elecciones—, pero no para controlar la propagación de virus viejos y emergentes: seres amorales sin consciencia que buscan sólo hacer copias de sí mismos, cuya existencia es ciega a las fronteras y a las formas de gobierno; seres que, desde siempre, se propagan con la misma indiferencia —felizmente para ellos— ajenos a nuestros conflictos humanos, pero para los que nuestra fragmentación y pérdida de eficacia colectiva podría representar una ventaja evolutiva.
En 2020 tampoco partíamos de un escenario ideal para enfrentar el Covid-19. Las evaluaciones posteriores muestran que casi ningún país estaba realmente preparado; que los mecanismos de cooperación internacional fueron muy insuficientes, que el nacionalismo —más que la equidad— determinó la distribución global de las vacunas, y que incluso la academia, más hábil para interpretar el pasado que para comprender el presente, ha debido también aprender mucho sobre la marcha, aunque no todos los admitan.
Lo que sí ha hecho la academia en estos años recientes, es destacar las lecciones aprendidas de una crisis compleja para la que nadie tenía todo el conocimiento, ni la capacidad para asumir todos los riesgos, ni la claridad completa sobre los dilemas éticos que hoy parecen obvios, pero que entonces se disolvían entre la urgencia, la presión política y el miedo colectivo. Sabemos ahora que muchas decisiones, tomadas (algunas, no todas) con la mejor evidencia disponible, tuvieron consecuencias inciertas e impredecibles sobre la vida de millones, especialmente de los que ya eran vulnerables. La ciencia, la modelación matemática y las recomendaciones expertas fueron insumos indispensables, pero insuficientes ante la magnitud de un drama que desbordó toda racionalidad técnica.
En Colombia se han publicado numerosos textos de ese nuevo género literario —las “lecciones aprendidas” de la pandemia— donde, con razón, se señalan las debilidades estructurales del sistema de salud (o del sistema social entero) que dificultaron la respuesta a la emergencia sanitaria. También abundan dentro de este género las disertaciones sobre otros pasados posibles: escenarios hipotéticos, alternativos, a veces matemáticamente impecables, pero algunos políticamente inverosímiles, que representan una realidad alterna que, en todo caso, dado el contexto real, era poco factible. Surgen y se consolidan además grupos de consenso que proponen recetas para una mejor respuesta futura, ejercicios necesarios, aunque con frecuencia ausentes o con poca participación de las voces —parciales, sí, pero imprescindibles— de quienes llevaron el peso real de las decisiones.
Todos esos ejercicios son indudablemente valiosos, pero aún nos falta reconocer mejor y con mayor justicia el contexto, la incertidumbre y las limitaciones de aquel momento, en medio de un escenario político donde la agenda ha cambiado, y en el que la mayoría prefiere no hablar más del tema, ni los ciudadanos, ni los políticos, para quienes la pandemia es una pesadilla que es mejor ni siquiera evocar. Por eso, y aun reconociendo mi propio sesgo (que no me ha impedido ser autocrítico, incluso públicamente), creo que las lecciones aprendidas también deben incluir lo que se hizo bien, lo que funcionó, lo que, aunque pudo ser mejor, representó un esfuerzo colectivo notable. De eso también hay que aprender, aunque no despierte el mismo entusiasmo o rédito político que las profecías del pasado.
No seré yo —y menos en este breve espacio que me ofrecieron— quien pretenda enumerar todas las lecciones aprendidas de la pandemia. Pero sí quisiera mencionar algunas, o al menos comenzar a pensarlas. Una de ellas tiene que ver con el nivel de gobernanza en salud que logró Fernando Ruiz, un mérito que no es menor en un país donde la agenda personal suele imponerse sobre la colectiva. Ruiz consiguió convocar a todos los actores del sistema, en todos los niveles, y articular una respuesta coherente, con espacios continuos de diálogo donde se atendían las dudas de los secretarios de salud del país y de sus equipos. Además, por primera vez en mucho tiempo, se logró una respuesta intersectorial real en torno a un propósito común: enfrentar la crisis sanitaria. El ministro de entonces supo convocar a distintos sectores —muchas veces históricamente enfrentados— para superar los falsos dilemas entre economía y salud pública.
El país también alcanzó hitos que parecían imposibles: la vacunación masiva de los adultos mayores en cuestión de semanas, superando con creces las profecías de los que apostaron al desastre; la expansión sin precedentes de los puntos de diagnóstico molecular en regiones donde nunca los hubo; y la instalación de unidades de cuidado intensivo en territorios que antes ni siquiera soñaban con tener una. Y, por supuesto, el liderazgo de Martha Ospina al frente del Instituto Nacional de Salud merece mención aparte. Bajo su dirección, el INS no solo alcanzó niveles de transferencia y calidad técnica excepcionales, como pasó con la vigilancia epidemiológica, sino que también logró una legitimidad política inédita, esa que —digámoslo sin rodeos— hoy vemos perdida.
No fueron solo los líderes. Fueron miles de profesionales y técnicos de la salud, miles de vacunadores, epidemiólogos de campo, equipos enteros de salud pública, quienes al final hicieron la tarea. Muchos entregaron su tiempo, sacrificaron tiempo con sus familias y, en más de un sentido, pusieron su vida al servicio de los demás. Lo hicieron en silencio, sin cámaras, sin aplausos, sin la épica que tanto gusta después a los políticos. A ellos, a esa multitud anónima que sostuvo al país en medio del miedo y la incertidumbre, les debemos gratitud. Y en muchos casos, literalmente, les debemos la vida.
Los sociólogos de la ciencia han descrito cómo los académicos obtienen reconocimiento, mérito y financiamiento al denunciar las injusticias sociales. Es un sistema de incentivos que, dentro de un marco ético, puede generar efectos positivos: impulsa la producción de conocimiento sobre las carencias, las desigualdades y las debilidades del mundo que habitamos. Cartografía la crisis, y eso, más allá de las agendas de los financiadores, cumple una necesidad social indiscutible.
Pero el futuro también requiere que la academia se atreva a mirar al tiempo en otra dirección. Que, aunque sea con incomodidad, con matices o entre dientes, reconozca también el esfuerzo, el valor y las lecciones de aquello que sí se hizo bien. Que reivindique los aprendizajes que surgieron del compromiso, la creatividad y la entrega de quienes actuaron en condiciones imposibles. Porque algunos —y lo digo sin falsa modestia— podemos estar tranquilos: dimos lo mejor de nosotros, y sabemos que, aun en medio del caos, algo de eso valió la pena.